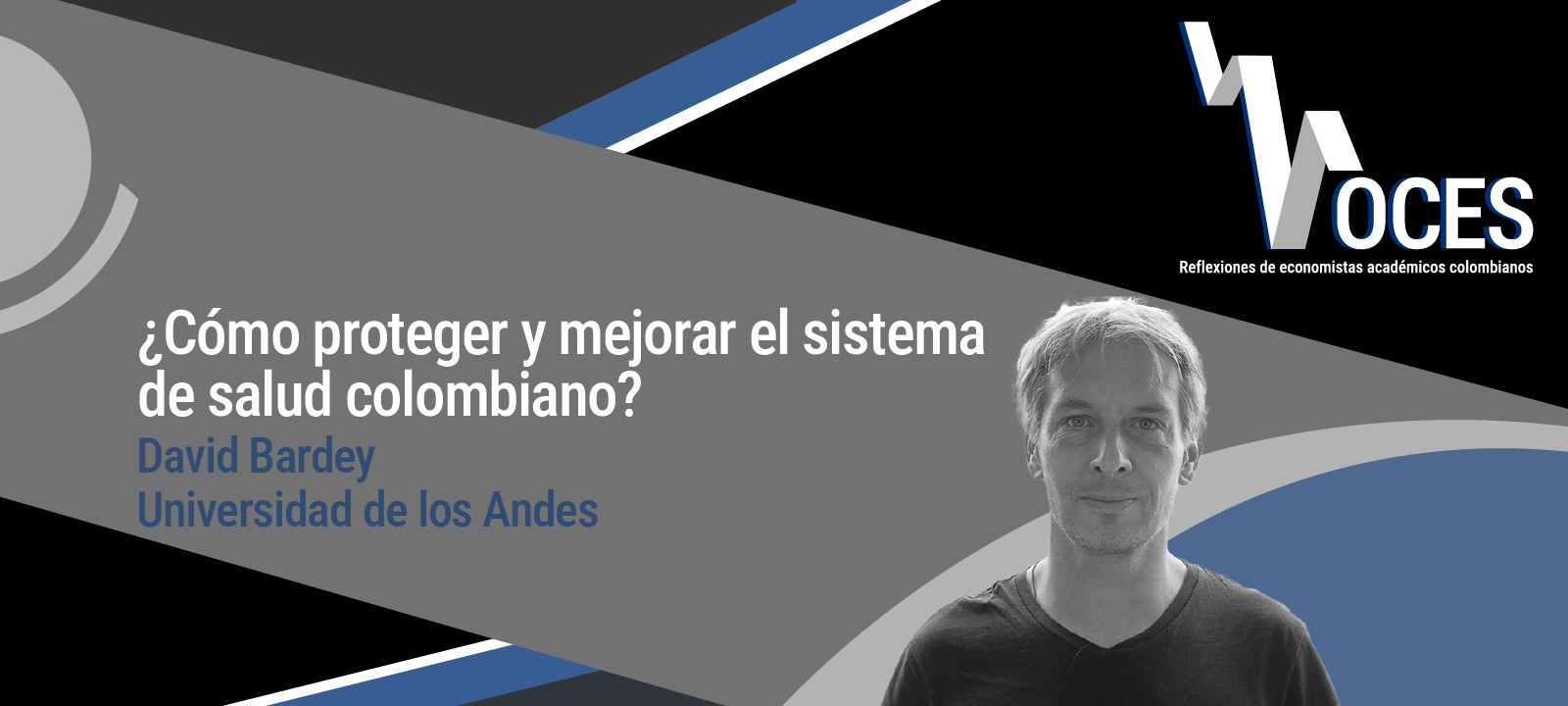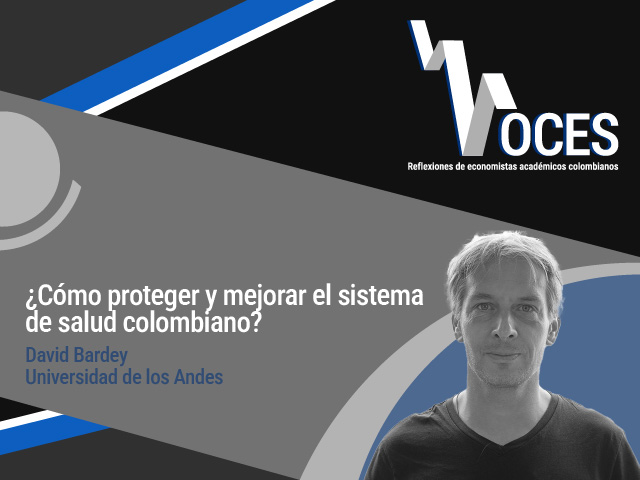¿Cómo proteger y mejorar el sistema de salud colombiano?
25 de noviembre de 2025
David Bardey, Profesor titular de la Facultad de Economía – Universidad de los Andes.
Doctorado: Université Besançon (Franche-Comté).
Pregrado y maestría: Université Besançon (Franche-Comté).Página web del autor: https://economia.uniandes.edu.co/bardey
Sobre la iniciativa voces: https://economia.uniandes.edu.co/voces
¿Cómo proteger y mejorar el sistema de salud colombiano?
El sistema de salud colombiano enfrenta un dilema central: es un modelo con logros indiscutibles en cobertura y protección financiera, pero con fallas persistentes en acceso y calidad. La discusión actual sobre los proyectos de reforma se mueve entre dos polos: preservar un modelo de aseguramiento o reemplazarlo por un esquema estatal de gestión directa del gasto en salud. Ambas posiciones me parecen incompletas. Lo que se necesita hoy no es un salto al vacío ni la defensa acrítica del statu quo, sino una agenda de política pública que fortalezca los mecanismos que funcionan y corrija lo que está fallando.
¿Cómo fue pensado el sistema de salud?
El sistema de salud colombiano es de tipo managed care competition, es decir, se basa en una competencia entre EPS que buscan atraer afiliados ofreciendo mejor calidad. Por cada afiliado que las escoge, las EPS reciben una Unidad de Pago por Capitación (UPC) ajustada al riesgo, con la cual deben manejar el riesgo de salud de sus afiliados. Esta gestión del riesgo implica implementar políticas de prevención para reducir la carga de la enfermedad y, por otro lado, negociar tarifas con los prestadores para limitar los costos financieros asociados con la atención de los pacientes. Mientras los afiliados del régimen contributivo pagan parafiscales que financian las UPC recibidas por las EPS, las UPC correspondientes al régimen subsidiado son financiadas con impuestos generales.
El principio detrás del diseño del sistema de salud responde a un concepto económico muy sencillo: “dos objetivos, dos instrumentos”. Por un lado, la UPC transfiere el riesgo de insuficiencia de los recursos a las EPS, lo que alinea los incentivos para que tomen medidas eficaces de control del gasto, una de estas siendo la negociación de las tarifas con los prestadores de salud. Por otro lado, la competencia en calidad entre EPS debería, en teoría, garantizar una atención satisfactoria a los usuarios.
¿Cómo funciona el sistema de salud en realidad? Logros y fallas
La arquitectura financiera creada por la Ley 100 permitió que prácticamente toda la población esté asegurada, con gastos de bolsillo bajos en comparación internacional. Esto no es menor: representa uno de los mayores avances en protección social en Colombia. Además, los hogares pueden acceder a servicios de alta complejidad que en muchos otros países son inaccesibles.
A pesar de estos logros, identifico cuatro fallas estructurales.
1. Incentivos desbalanceados entre eficiencia y calidad
Aunque existen dos instrumentos para cumplir dos objetivos, la competencia en calidad entre EPS es relativamente abstracta y, por tanto, poco efectiva para disciplinarlas. Esto genera un desbalance entre estos dos incentivos: los incentivos a controlar el gasto —derivados del hecho de que las EPS deben asumir el riesgo de insuficiencia de la UPC— son demasiado fuertes en comparación con los incentivos a proveer una calidad satisfactoria. En otras palabras, la racionalización del gasto se hace, a veces, a costa de la calidad de los servicios de salud.
2. Insuficiencia crónica de la UPC
Un factor que agrava este desbalance es la insuficiencia crónica de la UPC recibida por las EPS. Este diagnóstico es compartido por muchos actores del sistema, no solo por las EPS, y contradice el discurso oficial del Gobierno, que sostiene que los recursos son suficientes. Sin entrar en detalles, puede observarse que las EPS intervenidas por el Gobierno han presentado pérdidas de magnitud igual o mayor que las demás, lo que debilita el argumento del gobierno que la UPC sea suficiente: si lo fuera, estas EPS deberían obtener excedentes, o, por lo menos, salir a flote.
La insuficiencia de la UPC induce una visión cortoplacista. Los problemas crónicos de liquidez llevan a las EPS a ver la calidad como un gasto adicional, en lugar de verla como una inversión que reduce los costos futuros de atención.
3. Dos países: urbano y rural
Otra falla, que no es directamente responsabilidad del sistema de salud, pero afecta su desempeño, es la existencia de dos Colombia con características muy diferentes. La Colombia de los grandes centros urbanos y la Colombia rural funcionan de manera muy distinta, y el sector salud no es la excepción.
La Ley 100 fue pensada y diseñada principalmente para contextos urbanos donde la competencia entre varias EPS permite racionalizar los gastos mediante la negociación con múltiples prestadores. En la Colombia rural, suele existir —en el mejor de los casos— un solo hospital público o unos pocos centros o puestos de salud, por lo que la competencia entre EPS pierde sentido.
4. La Ley Estatutaria dificulta la racionalización del gasto
Si bien la Ley Estatutaria de 2015 permitió armonizar la normatividad del sector con diversas sentencias de la Corte Constitucional que consagraron la salud como derecho fundamental, también generó dificultades para racionalizar el gasto. La autonomía médica implica que, una vez una tecnología de salud entra al sistema de salud, es difícil controlar su uso, aun cuando los análisis de costo-beneficio indican que no es la mejor opción terapéutica.
La propuesta del Gobierno
El Gobierno parte del diagnóstico de que las EPS operan como simples intermediarias y que eliminarlas permitiría ahorrar recursos. La propuesta central es reemplazarlas por “gestores de salud”, los cuales no asumirían riesgo financiero. En ese escenario, la ADRES pagaría directamente a los prestadores, convirtiéndose en el verdadero ordenador del gasto.
A mi modo de ver, esto reproduciría las fallas que vimos con el modelo de recobros (i.e. para los servicios de salud que no se encuentran en el Plan de Beneficio en Salud): si ningún actor del sistema tiene incentivos a controlar los costos, el gasto aumentará y se generará una presión fiscal aún mayor, sin que la atención en salud mejore para los pacientes.
La propuesta de reemplazar la capacidad de negociación de las EPS por un manual tarifario también generaría más problemas de los que pretende resolver. Imponer un tarifario nacional desconoce la enorme heterogeneidad de costos entre prestadores. Fijar tarifas adecuadas requeriría un sistema de información con datos de contabilidad analítica detallados. Una tarifa uniforme podría quebrar algunos hospitales mientras otros recibirían rentas indebidas.
Estas diferencias no necesariamente se deben a ineficiencias: muchas veces reflejan contextos económicos distintos. Por ejemplo, los hospitales urbanos pueden hacer compras conjuntas que reducen costos, mientras que esta posibilidad es muy limitada para los hospitales rurales.
Mirando hacia adelante
El sistema de salud está al borde de una crisis financiera sin precedentes. La insuficiencia de la UPC ha generado dificultades financieras en las EPS, que a su vez se trasladan a los prestadores mediante retrasos en los pagos. En otras palabras, el famoso “chuchuchu” mencionado por el presidente Petro no se limita a las EPS: pone en riesgo a todos los actores del sector salud y afecta la atención que reciben los colombianos.
Lo que el país necesita no es destruir la arquitectura del sistema heredado de la Ley 100, sino recalibrarla. Propongo por lo menos cuatro líneas que se deberían reformar.
- Rebalancear los incentivos hacia una mayor calidad, incorporando indicadores de desempeño en la definición de la UPC.
- Fortalecer la atención en zonas rurales, mediante más centros de salud, equipos extramurales, telemedicina efectiva e incentivos para los médicos rurales.
- Reconocer el envejecimiento poblacional y aumentar gradualmente el gasto público en salud en alrededor de dos puntos del PIB en los próximos años.
- Modificar el marco normativo para alinear derechos individuales y colectivos, permitiendo mecanismos claros de priorización con criterios transparentes de costo-efectividad.
- Rebalancear los incentivos hacia una mayor calidad, incorporando indicadores de desempeño en la definición de la UPC.