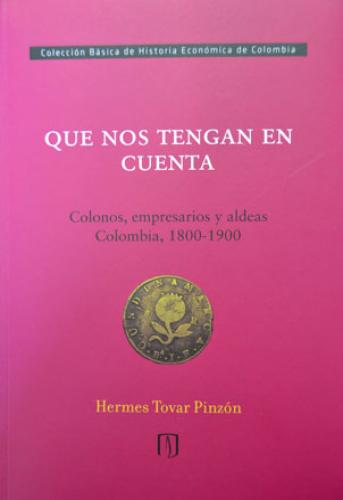Ante las desigualdades sociales que conmovían a las colonias españolas, el Estado colonial entregó parcelas humildes en baldíos del Estado o en tierras privadas que se habían otorgado a empresarios y latifundistas, y así contribuyó a formar importantes núcleos de pequeños tenedores. El proyecto fue exitoso en Antioquia, donde distintos sectores vieron oportunidades de valorizar sus tierras y asegurar el bienestar de sus familias, mientras el Estado encontró una forma de evitar tensiones sociales que atentaran contra la seguridad del sistema colonial.
Durante el siglo XIX se mantuvo el empeño del estado republicano en titular predios y vincular sus tenedores a núcleos urbanos para consolidar mercados, especialmente en tierras, ganados, productos agrícolas y bienes industriales. Miles de familias desposeídas se beneficiaron con la titulación de pequeñas parcelas, pero también hubo centenares de gentes que por ambición, visión empresarial o vínculos con el poder se hicieron escriturar extensiones de tierras.
Muchos colonos en los montes de Colombia terminaron adscritos a pueblos que fueron fundados tardíamente por empresarios y autoridades, interesados en valorizar tierras de gamonales y en atender el desarrollo económico regional. Entre tanto, los cambios en los paisajes andinos condujeron a uno de los grandes desastres ecológicos nacionales: la destrucción de millones de hectáreas de bosques, especies nativas y fuentes de aguas. Al final, los sueños e ideales de varias generaciones que hicieron posible la llamada colonización antioqueña se diluyeron en una frontera que se marchó de sangre después de 9150.
PREMIO NACIONAL DE CULTURA 1994
Historia, COLCULTURA